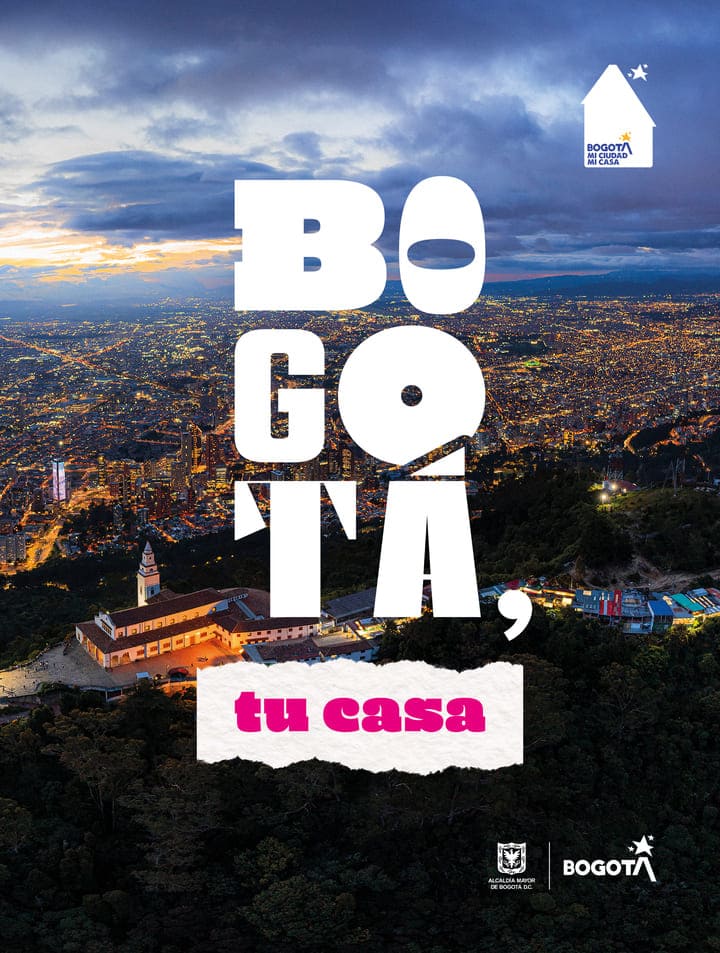Por José Alberto Mojica Patiño
Director Editorial de Visit Bogotá
De la biblioteca de Gonzalo Mallarino sobresalen varias hileras de libros añejos, forrados en cuero tostado con franjas de colores, con los títulos y nombres de los autores marcados en francés, inglés, italiano, español latín y griego. Obras de Shakespeare, Voltaire, Lampedusa o Giacomo Leopardi hacen fila en un mueble de madera de unos cinco metros de ancho y dos de alto.
El mueble es doble, pues no cabían sus libros más entrañables —lamenta haber tenido que deshacerse de muchos— y la robusta colección de obras clásicas de Enrique Restrepo Calancha: toda una personalidad de la época. Políglota, químico, coleccionista de arte y cercano a ese mundo bohemio e intelectual de La Cueva de Barranquilla: refugio de Gabriel García Márquez y sus amigos. Y abuelo de las escritoras Laura y Carmen Restrepo; esta última, esposa de Mallarino.
![]()
Nos recibe amablemente en su apartamento en El Virrey, que mira al legendario parque del norte de Bogotá y del que escribió un libro que lleva su nombre. Está vestido con un pantalón de dril café claro, con un buzo de hilo beige y una chaqueta de paño café oscuro. Su pinta juvenil la complementa con unos tenis blancos marca Adidas.
Tiene 66 años y conserva su buena estampa, sobre todo esa melena plateada que le hubiera permitido —además de ser poeta, escritor, administrador de empresas y magíster en economía de la Universidad de los Andes— ser modelo de comerciales de champú. Es dueño, además, de una vitalidad envidiable. “Sigo jugando fútbol todos los sábados. Por alguna razón no se me dañaron las rodillas, que es lo que se le daña a uno siempre: los meniscos. ¡Las tengo perfectas!”, dice Gonzalo Mallarino.
Modesto, sencillo y carismático, desparpajado. Sin ningún asomo de vergüenza, suelta una que otra grosería en sus respuestas. Parece que quisiera desprenderse del linaje al que pertenece. Su padre, Gonzalo Mallarino Botero —bisnieto del presidente de Colombia Manuel María Mallarino— también fue un excelso escritor. Su abuelo, Rafael Mallarino Holguín, fue un reconocido poeta y educador colombiano; profesor de francés del Gimnasio Moderno, donde también compuso el himno del colegio: el mismo al que han estado ligados todos los Mallarino y a donde él llegó a temperar a los 29 años, como administrador, después de aceptar de una vez por todas que, aunque era muy bueno con los números y ganaba mucho dinero como presidente de una compañía de financiamiento comercial, su verdadera pasión estaba en las letras.
Y otro grande fue el padrino de su matrimonio con Carmen Restrepo: Gabriel García Márquez, gran amigo de su padre. De hecho, hizo parte de la comitiva colombiana que lo acompañó a recibir el Nóbel en la fría Estocolmo. De ese viaje —y esa parranda memorable, recuerda— publicó el libro ‘El día que Gabo ganó el Nobel’ (Planeta, 2022).
—Mijo, ¿qué quieres de regalo de boda?
—Pues Gabo, tal vez algo de plata, que se necesita tanto.
—Estos jóvenes de hoy no se mueren de hambre porque no se mueren de la pena—, le respondió. Y le regaló 100.000 pesos. “Eso tenía que ser mucha plata”, recuerda.
Padre de dos hijos: María, de 40 años y Gonzalo —sí, otro Gonzalo de la familia, el nombre como legado—, de 36, y abuelo alcahueta de dos nietos chiquitos que lo llenan de felicidad: Elías y Emilia.
En la biblioteca de Gonzalo Mallarino también se destacan varias de sus obras, muchas dedicadas a esa ciudad en la que nació en el año de 1958; entre ellas, ‘Trilogía de Bogotá’ (Según la costumbre, Delante de ellas y Los otros y Adelaida, editados hace unos años por Tusquets), un tríptico literario que narra la historia de una familia y de una ciudad y sus personajes durante el siglo XX. Las parturientas que morían en los hospitales bogotanos de caridad, las casas de lenocinio y las enfermedades de la época aparecen en dichas obras, donde él siempre ha escrito en la voz de una mujer.
“Escribo como mujer en primera persona, que es una cosa muy extraña. Lo que más me ha interesado era el mundo femenino. Esa literatura patriarcal y masculina, matoneadora, me empezó a dar una inmensa ‘mamera’. Y me interesé profundamente por todo lo que pasaba en los pabellones de maternidad en los hospitales pobres, donde les daban las infecciones más ‘hijueputas’ y se morían todas las mujeres. No se habían inventado los antibióticos”, dice al hablar de la rigurosa investigación que tuvo que hacer para poder escribir con conocimiento de causa.
Su ciudad, como ya se ha visto, ha sido una pulsión inspiradora en su carrera literaria. Esa ciudad que, dice, la siente en las vísceras y en la pluma. “Mire, eso es un jazmín. ¿Sí ve la pepa amarilla? Ese es el jazmín. Allá está el falso pimiento, que es muy bonito. Ese es un eucalipto y esas plantas se llaman durantas. Allá hay un agapanto. Con esa mata se puede hacer jarabe para la tos y el asma. Y ese de allá es un carbonero, y el del otro lado, un almendro”, dice Mallarino asomado en la ventana de su apartamento, que ya se ha dicho, mira al parque El Virrey.
—Veo que sabe también de botánica…
—No, un poquito nada más, porque uno no puede salir a hacer el oso. No puede ser que uno sea de una ciudad a la que dice amar y que no se sepa el nombre de los ‘putos’ árboles ni de las matas. La que sí sabe mucho es mi esposa Carmen, que me ha enseñado lo poco que sé.
![]()
¿Cómo recuerda a Bogotá?
Pues era una ciudad como silenciosa. Los bogotanos eran como silenciosos. Siempre he tenido a la ciudad aquí, entre las vísceras. Recuerdo el olor de los pinos, la tierra oscura, la neblina, la llovizna, cuando salía el sol entre las nubes, los antepatios de las casas. Bogotá ha cambiado mucho, por fortuna. Los bogotanos ya no somos el cachaco bogotano y esas tonterías de antes: somos una cosa mucho más vibrante y emocionante y es que somos toda Colombia mezclada. Es una cosa muy muy emocional. Ve uno a las muchachas asoleándose en El Virrey y eso antes no pasaba. Nos sacaron de una cosa ahí melancólica que teníamos, porque los bogotanos siempre han sido ‘antipatiquitos’.
¿Le parece?
Sí, me parece. Un poco. Entonces, esa mezcla racial, cultural y étnica nos salvó de nosotros mismos.
Usted es bogotano, pero muy pequeño se lo llevaron a vivir a Cali. Esa historia la cuenta en su libro ‘Santa Rita’
Sí, nos fuimos, yo tenía por ahí unos dos o tres años cuando llegamos a Cali y viví hasta los 11 allá. El barrio en el que vivíamos se llamaba Santa Rita. Cuando regresé a Bogotá y le contaba a los rolos que por mi barrio pasaba un río, pues nadie creía, pero pues por la mitad de Santa Rita pasa el río Cali.
¿Cómo fue esa infancia en Cali?
Nosotros bajábamos chiquitos al río a ver los pescados porque había pescados. Y las mujeres negras bajaban de unas lomas con platones de ropa en la cabeza para lavarla en el río. Mi calle era una calle de unos árboles preciosos por los que entraba la luz. Toda mi infancia estuvo rodeada del canto de las chicharras. Yo salía chiquito, me sacaban en calzoncillos a la calle y yo jugaba y jugaba y me quedaba dormido en los brazos de Mola, mi nodriza negra. Fue una infancia inmensamente feliz. Pero ya después mi papá decidió que nos viniéramos para Bogotá. Yo tenía ya como 11 años.
Entonces, usted es bogotano y caleño también…
Sí, soy un rolo - caleño. Y muy paisa porque mi mamá nació en Antioquia. Y Pepa Botero, la abuela por el lado de mi papá, también era antioqueña. Entonces, tres cuartas partes de mi sangre son paisas. Pero sobre todo soy bogotano. Es que en la infancia se fijan muchos amores, ¿no?. Bien decía el escritor Rainer María Rilke que la verdadera patria de uno es la infancia.
¿Cómo era la Bogotá de su juventud?
Nosotros llegamos a una casa en la calle 46 arriba de la séptima; de ahí nos pasamos a otra la 67 arriba de la séptima y después a otra la 82, abajo de la 15. Todo era muy diferente. Cuando construyeron Unicentro fue una cosa muy nueva; apenas se estaba urbanizando Santa Bárbara. Entre la 100 y la 127 solo había unas pocas casas y muchos potreros con vacas, acequias y animalitos; allí jugábamos fútbol. El centro era muy impresionante: ir a la Plaza de Bolívar, a La Candelaria, subir a Egipto y bajarse a San Victorino. Pero todos esos lugares no estaban tan bien cuidados como ahora.
Y entonces, llegó la literatura inevitable…
Era una cosa vibrante y tenaz. Escribí mucha poesía alrededor de esos sitios, como una cosa urbana, hasta el año 2000.
Hablando de autores y obras bogotanas, ¿cuáles podría recomendar?
Todas son espléndidas y a todas les he robado algo: desde ‘El carnero’, de Juan Rodríguez Freyle —escrita entre 1636-1638 y publicada hasta 1859—; costumbristas como Juan Gustavo Cobo Borda y Pedro María Ibáñez y todos los que escribieron sobre el ‘Bogotazo’, hasta los autores recientes: Antonio Caballero y Mario Mendoza han escrito libros muy interesantes. También Andrés Ospina, autor del ‘Bogotálogo’: un diccionario de palabras bogotanas; una cartografía literaria espléndida de Bogotá. No hay un rincón de nuestra ciudad que no esté ya en las novelas de todos nosotros. Bogotá es una ciudad tremendamente literaria.
Si viene un amigo suyo de visita, de otro país, ¿a dónde lo llevaría?
Al Centro Cultural García Márquez. Le daría una vuelta por ahí, por el museo Botero, por la Casa de la Moneda, por la Biblioteca Luis Ángel Arango; subiríamos al Chorro de Quevedo y lo bajaría a la Plaza de Bolívar. Y lo pondría en la mitad para que sintiera vibrar a Colombia y a Bogotá toda, porque la fuerza que se siente ahí, cerca a la Avenida Jiménez o de San Victorino, es muy impresionante. Y caminaríamos por ahí, por La Candelaria, que tiene el encanto turístico de la antigua Cartagena; después al occidente, al sur y al norte, donde hay también cosas muy impresionantes. Los parques bogotanos son muy bellos, los árboles, y las flores son hermosas. También lo puedo llevar un rato por Santana y por el Chicó y bajarnos, por ejemplo, en varios de esos polos de desarrollo nuevos donde hay esos centros comerciales poderosísimos. Hay que ver los edificios y los conjuntos tan espectaculares que tenemos, las avenidas. Bogotá es tremendamente visual, tremendamente cromática, tremendamente sensitiva. Es una ciudad muy verrionda.
Le voy a pedir que cierre los ojos y piense en Bogotá…
Una cosa muy impresionante de Bogotá es que usted ve el cielo azul y el solazo y sin embargo el aire es frío en las narices y en el gusto. Eso es una delicia. Es es una es una ciudad tropical a 2.700 metros de altura.